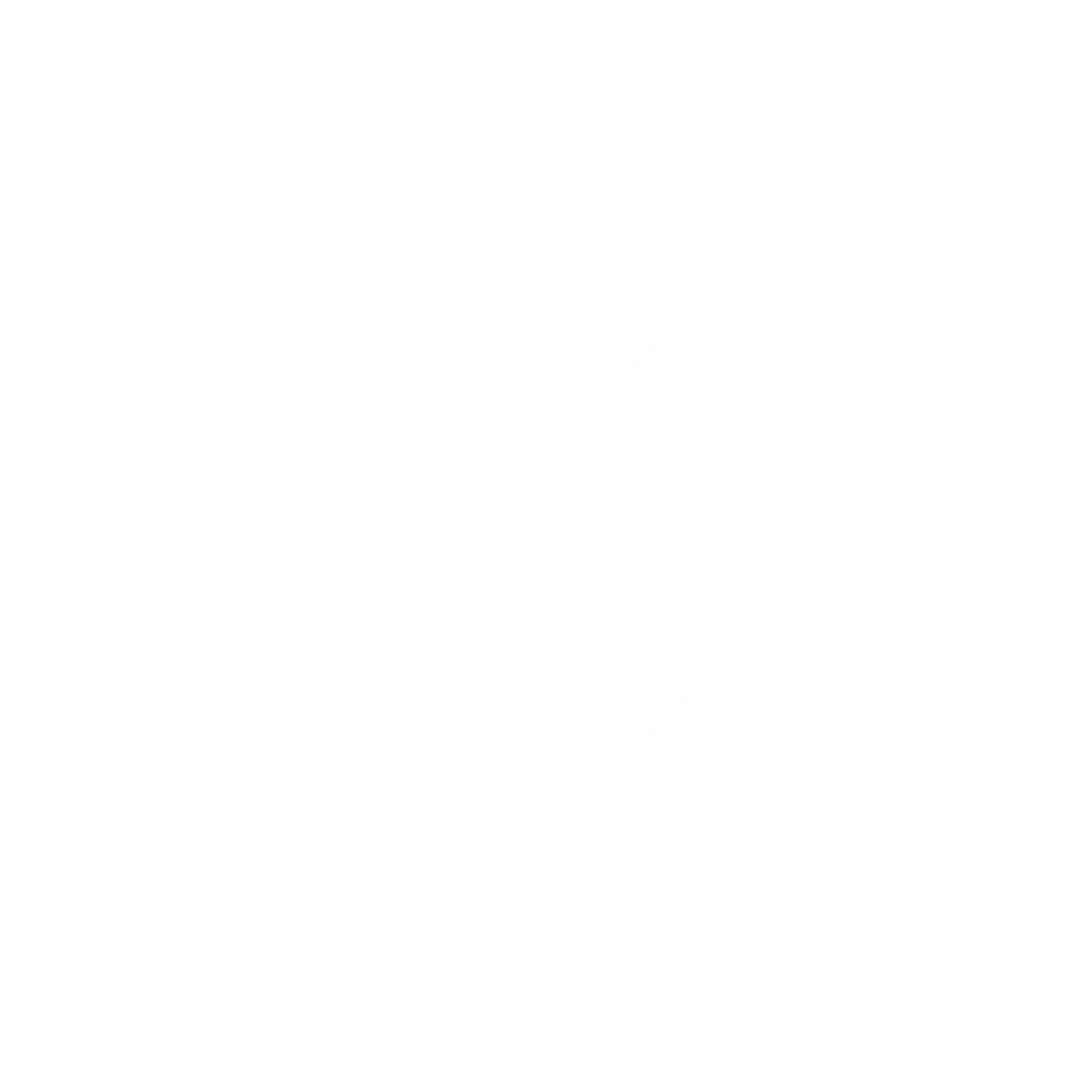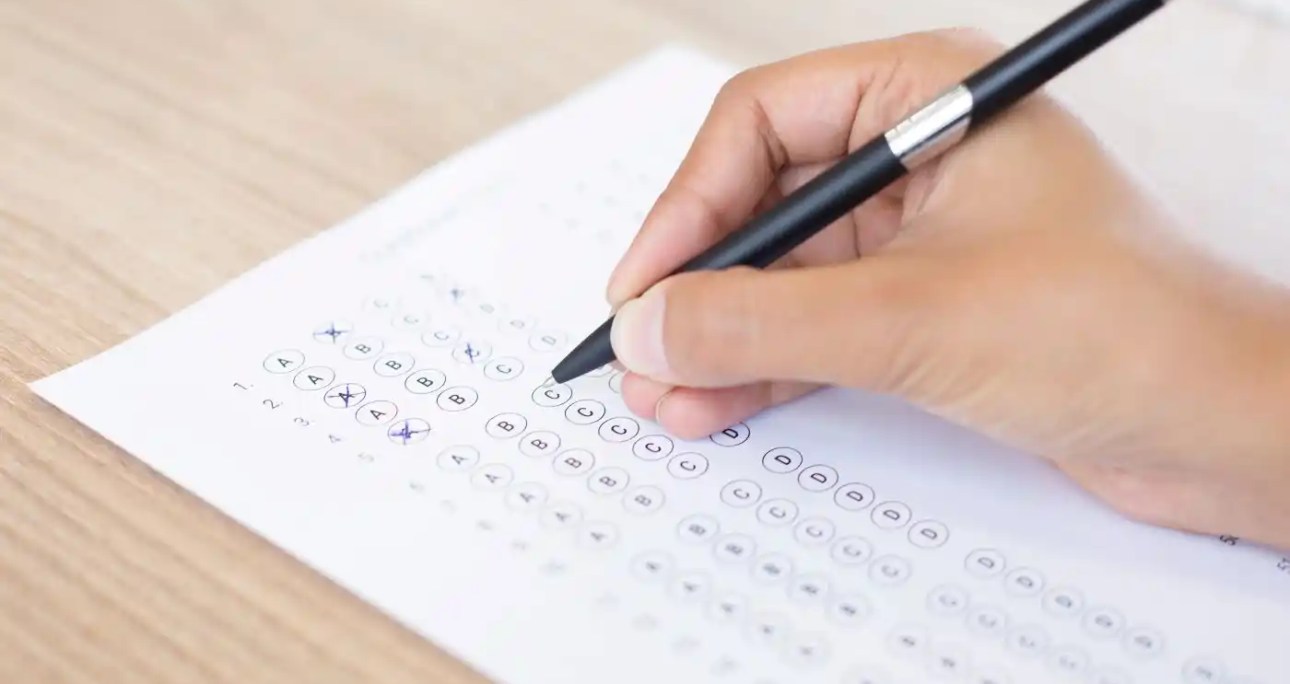El ejercicio docente diariamente nos presenta desafíos y avatares que nos limitan en cierta medida nuestros espacios para reflexionar y considerar la esencia y el porqué de nuestras prácticas. Con frecuencia nos encontramos llevando a cabo acciones que por algún motivo se vieron enmarcados en las pautas y estatutos que guían nuestro quehacer docente y en virtud de esto las realizamos sin preguntar más. Hoy, sin embargo quisiera tomarme algunos minutos para reflexionar sobre una de ellas, las pruebas estandarizadas SABER, antes conocidas como Icfes.
En nuestro equipo de trabajo las preguntas que más frecuentemente surgen respecto a estas se refieren al cómo. Invertimos gran cantidad de tiempo planeando su preparación, generando material didáctico para apoyar dicha preparación, estableciendo incentivos para los estudiantes y espacios de toda índole e incluso en numerosas ocasiones sacrificando otros espacios formativos de gran importancia para favorecer la obtención de unos resultados que puedan, entre comillas, reflejar la calidad del proceso educativo.

Sin embargo, este afán, a veces desmedido de mostrar resultados en estas pruebas tiene un precio. El impacto que se genera a partir de estas prácticas se puede evidenciar en varios frentes, comenzando por la capacidad de abordar con suficiencia los contenidos y competencias planteados para cada uno de estos últimos años escolares, además de una apropiada preparación para la inserción en el mundo de la educación superior, pasando por amplias inversiones monetarias que realizan tanto las instituciones como las familias; pero lo más importante y tal vez devastador, el efecto que este proceso tiene en la motivación de nuestros estudiantes, quienes con frecuencia manifiestan no entender completamente cual es el incentivo real de su sacrificio y dedicación durante este proceso.
Como educadores es también nuestro deber inquietarnos sobre esta cuestión. Es por esto que quisiera dedicar algunas líneas para considerar algunas situaciones relacionadas con el tema y analizar la influencia que tienen en dichas prácticas. Para lo anterior, y como en cualquier otra situación, creo que es pertinente empezar por el por qué.
En la página web del Ministerio de Educación nacional se lee la siguiente cita por parte del entonces director del ICFES, Daniel Bogoya: «Queremos apreciar cómo entienden los estudiantes cada uno de los dominios conceptuales y cómo resuelven problemas. Los resultados de estas pruebas están a disposición de las entidades territoriales, y las instituciones deben iniciar su estudio y análisis con el fin de diseñar su propio Plan de Mejoramiento». A partir de esto se entiende que el objetivo de las pruebas es dar elementos a las instituciones educativas y entidades territoriales para plantear procesos que propendan por el mejoramiento de la calidad educativa.
Esto levanta un nuevo interrogante y es: ¿en qué momento las pruebas SABER abandonaron este objetivo tan noble y se convirtieron en un parámetro para clasificar y posicionar instituciones educativas en relación a la calidad de sus procesos educativos? Y es que es necesario hacerse esta pregunta porque de este carácter ordinal, y no de la intención original, es de donde se desprenden la mayoría de los efectos no deseados de las pruebas SABER en las diferentes instancias de nuestras instituciones.
Lo anterior nos invita a realizar una nueva indagación: ¿qué o quién se beneficia de la existencia de las pruebas? Idealmente nos veríamos tentados a responder que los principales beneficiarios de este sistema son los estudiantes, quienes a través de ellas pueden acceder a un minucioso diagnóstico del alcance de los objetivos al culminar su escolaridad a partir del cual se puedan emprender acciones remediales para realizar ajustes frente a su vida universitaria y profesional, pero este no es el caso. Podría también argumentarse que aquellos estudiantes con desempeños sobresalientes pueden acceder a mejores universidades e incluso a becas, pero personalmente creo que esto sería mejor determinado a partir de la historia académica y comportamental del estudiante durante su escolaridad en lugar de una sola prueba.

Dicho esto, es menester mirar de nuevo la situación y determinar en realidad quienes son los beneficiados de este sistema. ¿Seremos nosotros como docentes que logramos cada año reafirmarnos en nuestras plazas a partir de unos resultados positivos en nuestras asignaturas? ¿Serán los colegios, que pueden acceder a un mejor posicionamiento en el mercado a partir de sus resultados y así obtener réditos económicos? ¿Serán las personalidades políticas que sin pudor promulgan el mejoramiento de la educación como consignas de sus campañas? ¿Serán empresas como Elmer Pardo, Milton Ochoa, Instruimos, Formarte y muchas otras que proliferan en nuestro país como producto del afán desmedido de las instituciones por mejorar sus resultados?
El propósito de este artículo no es en ningún momento descalificar la naturaleza misma de las pruebas como elemento diagnóstico e insumo para el mejoramiento de los procesos educativos, faceta en la cual se observa con claridad durante las jornadas “Día E”. Mi objetivo es llamar la atención frente a un efecto colateral que se desprende de estas en el cual se promueve una competencia malsana que poco atiende al bienestar de nuestros estudiantes. Una competencia que sirve a su vez como caldo de cultivo para situaciones tales como el fraude masivo y sistemático que se ha presentado en algunas regiones de nuestro país en donde las instituciones de educación superior entienden dichos resultados como criterio fundamental de admisión a sus programas. Una competencia en la que al parecer los mayores perdedores son los estudiantes mismos.
Por: Hernán David González – Docente